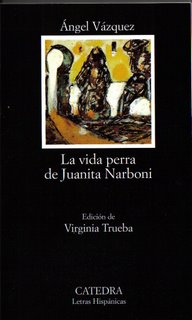
Ángel Vázquez.
La vida perra de Juanita Narboni.
Edición de Virginia Trueba.
Cátedra Letras Hispánicas. Madrid, 2005.
La vida perra de Juanita Narboni.
Edición de Virginia Trueba.
Cátedra Letras Hispánicas. Madrid, 2005.
1962, que fue un año decisivo en el desarrollo y la reorientación de la novela española contemporánea, por la publicación de Tiempo de silencio y la concesión del Biblioteca Breve a La ciudad y los perros, pudo haber sido también un año decisivo para la carrera literaria de Ángel Vázquez.
Pudo, subrayo, porque con Ángel Vázquez (1929-1980) todo es impredecible y extraño. Hasta la forma de ganar el Planeta ese año con Se enciende y se apaga una luz, por descalificación de la novela que había ganado en principio. Cuando le dieron el premio, Ángel Vázquez sobrevivía en Casablanca en una pensión de mala muerte en donde había ocultado su insolvencia haciendo creer que salía todas las mañanas a trabajar como oficinista. Quien le comunicó la noticia ha contado que encontró al novelista vagabundeando y mordisqueando un bocadillo.
Él mismo contó alguna vez que escribió aquella novela en Tánger a base de infusiones de whisky y tintorro, tan a contrapelo como todo en su vida. Más allá de las poses y de los diletantes, quizá haya sido el último escritor verdaderamente maldito de la literatura española, como señaló José Antonio Gabriel y Galán cuando denunció el olvido injusto de su obra.
Escritor fuera de nómina se le ha llamado alguna vez, un escritor marginal que nació en 1929 en esa tierra de nadie que fue Tánger desde la conferencia de Algeciras hasta la independencia de Marruecos, una ciudad internacional con un estatuto especial en la que pensó Curtiz cuando rodó Casablanca, que es más Tánger que Casablanca.
Su originalidad debe mucho a su origen. Tuvo una infancia complicada y traumática, fue empleado de sucesivas precariedades, autodidacta de sólida formación literaria, con una afición cada vez más adictiva al alcohol y su situación económica se hizo más difícil a medida que Tánger se convertía en una ciudad marroquí.
En 1965, después de la muerte de su madre, se traslada a España, publica su mejor novela, La vida perra de Juanita Narboni en 1976 y muere el 25 de febrero de 1980 de un ataque al corazón.
Despectivo consigo mismo y con su escritura, exigente hasta el límite del rechazo, un rato antes de morir había estado quemando dos novelas que no había conseguido terminar y que sus amigos tienen por lo mejor que había escrito.
Marginal por vocación y por destino, escritor a contracorriente e inclasificable, la literatura fue para él una forma de defenderse de las injurias de la vida. Era, lo decía el mismo, la evasión del prisionero, no la huida del desertor, y se instalaba más que en la tradición española, en la narrativa francesa o inglesa y en las novelas y relatos de Virginia Woolf, Katherine Mansfield o Chejov.
Indefinible como la ciudad en la que nació y vivió hasta 1965, en Tánger fue amigo de los Bowles, especialmente de Jane, que profetizó que Ángel Vázquez escribiría algún día una obra irrepetible. Esa obra es La vida perra de Juanita Narboni, que recuperó Cátedra Letras Hispánicas hace pocos años, con un extenso prólogo y notas esclarecedoras de Virginia Trueba. Ahora se publica la segunda edición de esa novela intensa y sorprendente, escrita bajo la influencia de sustrato de la memoria y la yaquetía, el castellano popular y mestizo que se hablaba en Tánger.
Ardua y discontinua en su redacción, brillante en su resultado final, La vida perra de Juanita Narboni es la novela de Tánger, de su protagonista-narradora femenina, que muere cuando muere Tánger, y del lenguaje con el que se expresa en un soliloquio desgarrado más que en un monólogo interior. Esos tres elementos se funden en la única voz que habla en la novela, el mejor monólogo (la calificación, creo, es de Conte) de la literatura española contemporánea. El monólogo crispado de una mujer que da rienda suelta en él a su amargura y a su fracaso, el soliloquio de una mujer disparatada como la ciudad declinante en la que sobrevive a su propia ruina:
Cada día me cuesta más trabajo ponerme las medias. Si tuviera ocasión y pudiera ir a Madrid, me compraría un abriguito de entretiempo. Estas cosas, indudablemente, son michelines. ¡Tócate bien, Juani! Michelines... ¡Quién te lo iba a decir! Yo que siempre creí que eso era un anuncio. ¡Y pensar que aún no hace diez años yo era una mujer delgada! Delgada, delgadísima. «Patas de alambre» me llamaban las niñas en la escuela. Sobre todo aquella hija de puta de la nieta de Madame Naudy. ¡Bien muerta está! Echo de menos los altavoces. Con este levante no creo que aparezca nadie por aquí. ¿Qué habrá sido de Rina Ketty? Cantaba «Sombreros y mantillas» de morir. Ése es el hijo de Cecilia. Parece mentira. ¡Y pensar que lo he visto nacer! Una prenda. Que Dios se lo conserve. Dicen que nada mejor que un delfín. ¡Qué guapo es! No se parece mucho a Cecilia, y para nada a Rodolfo. La Virgen del Carmen quiera que a Ricardito Atalaya no se le ocurra equivocarse de bandera. Y, ahora, este tonto viene a echarme. Si te conozco, niño. Tú eres el hijo de Isabel, aquella criada que mamá se trajo de Cartagena. Estuvo un tiempo sirviendo en casa y luego nos la quitó María Benet. No. No voy a comer, ni muchísimo menos. Con lo que cuesta aquí el cubierto yo tengo para una semana. Le preguntaré por la madre. Como la que no quiere la cosa. Eso le desconcertará. Lo que yo decía. Se ha quedado de piedra. ¡Cómo sonríe el cabrón! Me alegro de que Isabel esté bien, y que hayan puesto un chiringuito en Algeciras. ¡Claro que soy la señorita Narboni! Nada de por casualidad... Juani Narboni, para que te enteres.
Me entero. Un personaje inolvidable y una lectura imprescindible.
Santos Domínguez